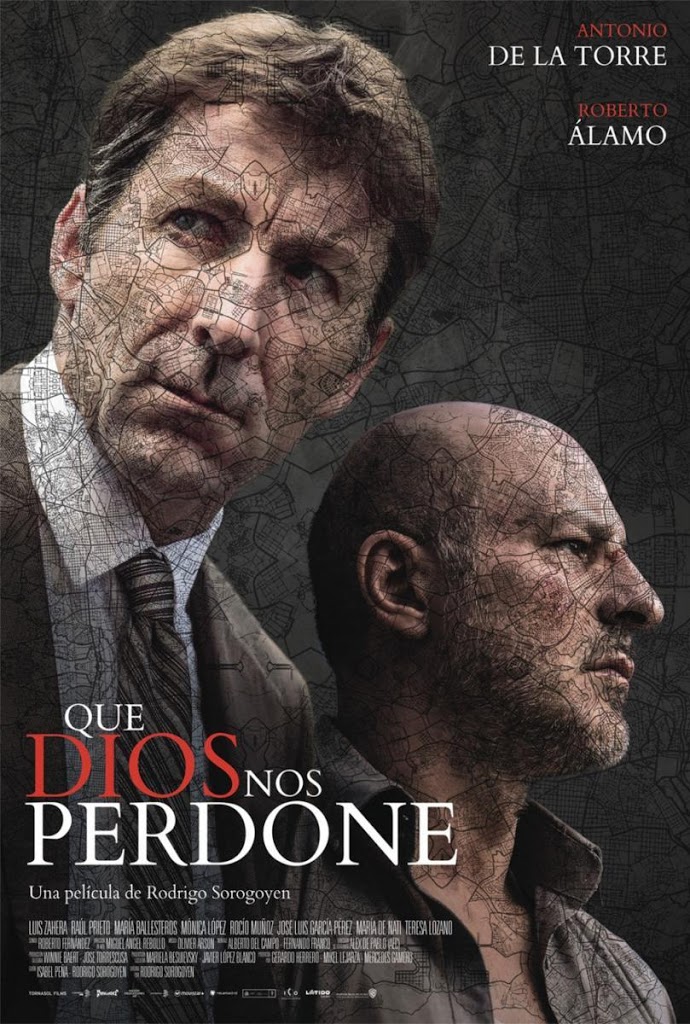Los ochenta fueron los años de la contraofensiva conservadora por excelencia. Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en Gran Bretaña aprovecharon a una Unión Soviética en los estertores para hacer desaparecer del imaginario colectivo de las clases populares cualquier proyecto alternativo. Como siempre, esto es importante recordarlo, esta contraofensiva es principalmente cultural, es decir ideológica. Y como desde los años 30, no existe campo más crucial a la hora de librar esta batalla que el cine. Podríamos decir que el cine, especialmente de masas, es la gran fotografía política de cada época. Si quieren saber qué preocupa a las élites estadounidenses, basta con que vean la cartelera y se fijen en aquellas películas aparentemente neutrales o de simple entretenimiento. ¿Es casualidad que todos los superhéroes nacieran en la misma época? ¿Es casualidad que resuciten en el tiempo en que Estados Unidos sufre una crisis de liderazgo?
Es difícil simplificar, pero podemos afirmar que el cine de los 80 fue tremendamente reaccionario, no por casualidad, sino por un contexto determinado de Guerra Fría y de cambios internos en los propios Estados Unidos. La grandeza del mítico Rambo no es tanto que pueda acabar él solo con vietnamitas y soviéticos (¡en este caso al lado de los muyahidines que posteriormente crearían el Estado Islámico!), sino su mensaje outsider contra el propio establishment norteamericano: en un sentido neoliberal, dice que el problema es el gobierno, la propia administración. Menos sutil parece Amanecer rojo (John Milius, 1984), que imagina una invasión a Estados Unidos de los rusos ayudados por tropas cubanas y nicaragüenses (en aquél momento Estados Unidos apoyaba directamente a la contra sandinista). El mismo acento latino, por cierto, tienen los malosen Depredador (John McTiernan, 1987) antes de que el bicho haga de las suyas. Algo parecido pasa en Invasión USA (Joseph Zito, 1985) con un Chuck Norris todopoderoso como en Desaparecido en combate (1984), del mismo director. Más interesante resulta Cobra, el brazo fuerte de la ley(George Pan Cosmatos, 1986), una película que bien podrían copiar en España para defender desde la Ley Mordaza a la pena de muerte si tuvieran algo de ingenio: “El crimen es una plaga y yo soy el remedio. Aquí es donde termina la ley y empiezo yo”. «No he quebrantado la ley. Yo soy la ley«, dijo en Juez Dredd (Danny Cannon, 1995). Lo mismo, pero con otras palabras, diría 30 años después en Los mercenarios 3 (Patrick Hughes, 2014): “Yo soy La Haya”. Una sincera y honesta manera de justificar tanto el terrorismo de Estado como la ejecución extrajudicial. Sin olvidarnos de la moralina y la propaganda antisoviética de Rocky IV (1985), podemos afirmar que Stallone es probablemente el personaje reaccionario de la época.
El fin de reaganismo en los 90 hizo posible que se colaran otros mensajes en las grandes películas de consumo rápido. Habrá muchos que representen mejor esta época, pero yo he elegido a Jean-Claude Van Damme y seleccionado algunos de sus grandes éxitos. Ya en 1992, en Soldado Universal (Roland Emmerich), se denuncian los excesos de Vietnam, personificados en el propio malo. En una escena, Van Damme le espeta a un alto cargo, contrario a los soldados universales: “Para ti sería un desastre que no mandáramos jóvenes americanos a morir en combate” (sin embargo, en la tercera parte de la saga lanzada en 2009 descubrimos que los separatistas islámicos chechenos son… ¡leninistas!). Un año más tarde, protagoniza el remake del excelente western Raíces profundas, Sin escape (Robert Harmon), dando vida a un héroe solitario y capaz de sacrificarse por los demás. La trama es bien sencilla: unos empresarios quieren desahuciar de su casa a una mujer para poder construir en la zona, y para ello no escatiman esfuerzos a la hora de utilizar la violencia y la extorsión. Así se hizo rico Rubén Bartomeu en Crematorio, llevada a la televisión por Sánchez-Cabezudo en 2011. También en 1993 se estrenó Blanco humano (John Woo), probablemente de las mejores de Van Damme. En este caso se trata de un pobre diablo que, esta vez por necesidades económicas, investiga el asesinato de un mendigo. Al final acaba convirtiéndose en el cazador de los ricos que se entretienen en hacer monterías de mendigos para pasar el rato. El jefe de los ricos, en el combate final, le pregunta qué le puede llevar hasta el punto de dar su vida por acabar con ellos, teniendo en cuenta que no han matado a ningún familiar suyo, a lo que Van Damme responde: “Los pobres también se aburren”.
La película más sugerente llegaría un año después: Timecop, policía en el tiempo (Peter Hyams, 1994). En un mundo futuro se puede viajar al pasado, aunque existe una policía encargada de que ello no ocurra, ya que supondría una alteración no deseable de la historia. Sin embargo, un senador de extrema derecha, la típica persona más lista que tú, viaja al pasado para conseguir dinero y financiar su campaña hacia la Presidencia de Estados Unidos. Más allá de una persona sin escrúpulos, se trata de un tipo que quiere construir un muro en México y que dice exactamente lo siguiente: “Quiero gobernar para que el 10% más rico sea más rico y el 90% se pueda ir a México”. Muchos millones de dólares, autoritarismo, racismo y clasismo. ¿A alguien le suena Donald Trump? En una época permanentemente electoral como la que vivimos en España, no podemos pasar por alto un diálogo del presidenciable, que parece saber algo del tema: “Las elecciones se ganan en televisión. No hace falta la prensa, ni el apoyo, ni la verdad. Hace falta dinero”.
Ese mismo año, Van Damme sería el coronel Guile en la adaptación al cine del videojuego Street Figther, la última batalla (Steven E. de Souza), fallida tanto en la adaptación como en el ejercicio de propaganda americana, marcando la fecha del inicio del declive de un mito. El final de los noventa y la década del 2000 borraron a Van Damme del mapa, aunque intentara resurgir a lo San Lázaro como héroe solitario contra las injusticias estos últimos años.
Sin embargo, los noventa nos dejarían otras joyas de distinta factura. Eraser, eliminador (Chuck Russel, 1996), protagonizada nada más y nada menos que por Schwarzenegger, irrumpiría contra la perversa alianza entre la élite política y la armamentística. Cuando el alguacil DeGuerin es arrestado y acusado de tráfico de armas con terroristas, la prensa le pregunta: “¿Admite su traición?”, a lo que él responde con autoridad: “Admito mi patriotismo”. Confundir tus espurios intereses personales con los de la patria: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Ese mismo año se estrenaría Independence Day (Roland Emmerich), un ejercicio de propaganda americana tan banal como efectivo, que junto a Air Force One (Wolfgang Petersen, 1997) y Armageddon (Michael Bay, 1998), son el ejemplo paradigmático de qué debe ser un líder político en tiempos de lo que se dio por llamar “americanización”. La personificación de unos valores, un programa y un proyecto, desplazados estos por las cualidades taumatúrgicas de un líder que quizá no tenga que matar él a los terrorista con sus propias manos, pero si es grabado subiendo unas escaleras con desgana y encorvado, jamás ganará unas elecciones.
Caeríamos en un error si subestimáramos la capacidad “socializadora” (hegemónica) del cine de consumo rápido, el cine de entretenimiento y aparentemente neutral: no existe nada más ideológico que lo que dice o parece no tener ideología. También caeríamos en un error si despreciáramos el cine de masas por el mero hecho de ser consumido por “la plebe” que, como piensan algunos, ni tienen idea ni merecen nada más sofisticado. En el desprecio a lo popular por el mero hecho de serlo, no solo hay aires de superioridad, sino algo peor: el clasismo elitista propio de pijos, ahora llamados hípsters.