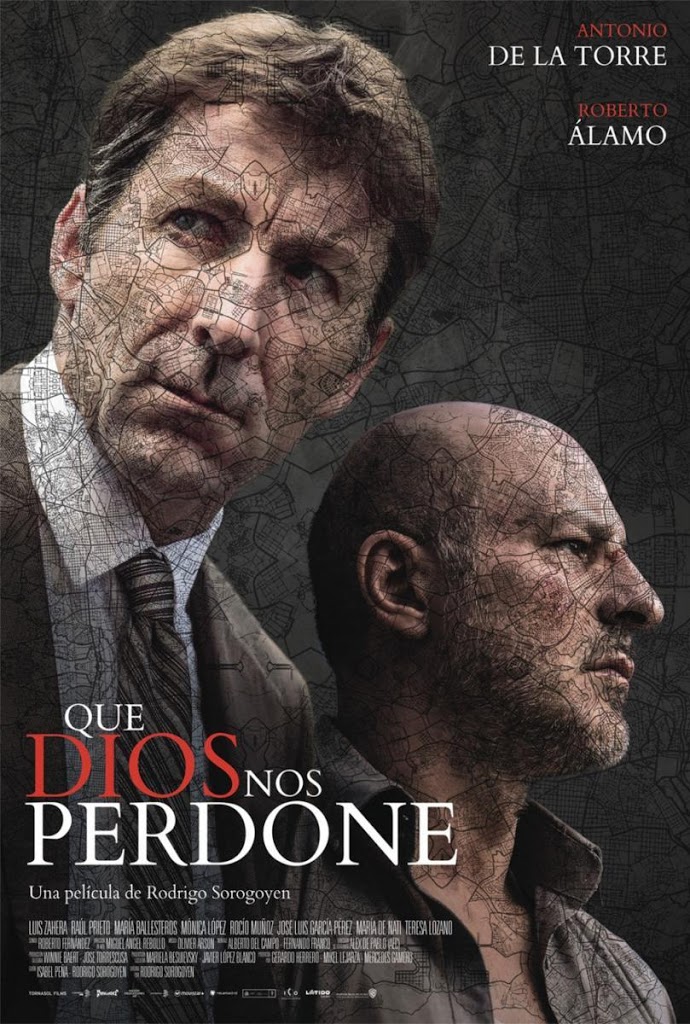Hace unos días los chicos de La Trivial reprodujeron la traducción castellana de la entrevista a Íñigo Errejón publicada en Le Vent Se Lève. El dirigente madrileño solo se suelta, al menos últimamente, cuando sale de España. Esto podría ser un síntoma de al menos dos factores, a saber, la falta de espacios amplios y estimulantes para el debate y la fase de institucionalización del conflicto y de «lo político» en general en la que se encuentra sumido el escenario político español. Lo cierto es que estos dos factores guardan una relación lógica: si la política gira de manera prácticamente exclusiva en torno al ámbito institucional, los debates más profundos en clave estratégica no tienen hueco. Y no por una cuestión de voluntad, sino por la dinámica inherente del institucionalismo. Así, las reflexiones de calado se tornan imprescindibles con independencia de que el grado de acuerdo con éstas sea alto, bajo o nulo.
A raíz de dicha entrevista, se generó un reducido pero siempre interesante debate en las redes sociales en torno a la construcción del pueblo. Animado por dicho debate y la reciente lectura de ¿Una política sin clases? El post-marxismo y su legado (Ediciones RyR, 2013) de Meiksins Wood y de La palabra H. Peripecias de la hegemonía (Akal, 2018) de Perry Anderson, me gustaría compartir la siguiente reflexión. Tan solo se trata de un sobrevuelo general y vago alrededor de algunas cuestiones planteados por el populismo.
Del determinismo a la disolución
El determinismo fue uno de los lastres más nocivos del marxismo, y mucho me temo que todavía estamos lejos de desprendernos de todos sus restos. Su expresión como visión teleológica de la historia fue felizmente derrotada por los bolcheviques y la revolución rusa, aunque solo temporalmente. Lejos de lo que apuntaban los cánones, la revolución triunfó en un país semifeudal con apenas un capitalismo incipiente y una clase obrera minoritaria. Lenin rompió los esquemas del marxismo ortodoxo y, como siempre, el debate fue resuelto en la praxis. La revolución rusa, más que una revolución «contra El Capital», fue una revolución contra la lectura restringida de un Marx que siempre fue más flexible y lúcido que sus seguidores (como reflejan las cartas a Vera Zasúlich y al director de “Otiechéstvennie Zapiski”). Tan solo un par de años más tarde, las derrotas de las revoluciones alemana y húngara y del bienio rojo italiano confirmaban de manera dolorosa que el desarrollo de las fuerzas productivas y la agudización de las contradicciones del capitalismo no conducen de manera inexorable al socialismo. El nazifascismo acabaría dando buena prueba de ello.
Hay otra manifestación del determinismo de plena actualidad, y es aquella que nace de la mala traducción marxista que afirma que «las condiciones materiales determinan la conciencia». Acogernos a esta idea sería, sin ir más lejos, obviar la práctica totalidad de la obra del propio Marx y tendría como consecuencia nefasta la reducción del proceso político. Si las condiciones materiales determinan la conciencia, el papel de la organización política quedaría reducido básicamente a organizar a la clase obrera existente, obviando la necesidad de la pedagogía política para elevar la conciencia y construir una cultura emancipadora. Esto puede tener dos consecuencias igual de negativas. La primera parte de la advertencia leninista de la necesidad de hacer política con el material que heredamos del capitalismo, pero desde la renuncia a construir algo nuevo y el inevitable amoldamiento a lo existente. La segunda parte, por el contrario, de una posición izquierdista, al intentar dar un salto sin atender la relación dialéctica entre condiciones subjetivas y objetivas del momento concreto, desatendiendo la advertencia leninista respecto, por ejemplo, al campesinado: llevar las ideas comunistas al campo sería absurdo incluso tras seis años de revolución triunfante. Lo que viene siendo, en cualquiera de los casos, aquello de hacer un pan como unas hostias.
Los «sujetos» se construyen mediante procesos políticos, ideológicos y culturales que hacen posible el famoso proceso de catarsis de «clase en sí» en «clase para sí». No son el mero reflejo de determinadas relaciones sociales o de las condiciones económicas de éstas. Todos conocemos a trabajadores con posicionamientos políticos que son, en términos «objetivos», incoherentes y dañinos con sus propios intereses. De la misma manera, vemos cómo el empobrecimiento de las condiciones materiales de vida no conlleva un proceso paralelo de concienciación. La ideología –en sentido amplio– no guarda una relación mecánica con las condiciones materiales como si fuera un vestido sobre un cuerpo o la sombra que proyecta ese mismo cuerpo. No es una mera falsa conciencia, una venda en los ojos, sino algo más profundo: una visión del mundo.
Es cierto que las relaciones sociales y las condiciones materiales, así como su constante apelación, no construyen sujetos de manera mecánica. Ahora bien, no menos cierto es que sin atender las relaciones sociales y todo lo que ello conlleva no hay sujeto posible. Digámoslo así: la clase (entendida como la posición objetiva en las relaciones de producción) no es garantía de que haya sujeto, pero sin clase no hay sujeto. Es en el conflicto donde surge la propia clase como tal, de ahí que el trabajador que experimenta una lucha política de este tipo después de ella sea «otro», y de ahí el error de enfocar y medir las luchas únicamente pensando en sus resultados tangibles.
Los populistas parten de una acertada crítica del determinismo y del «reduccionismo de clase» pero cometen el error, a mi juicio, de pasar de las simplificaciones que critican a sus opuestas, burlando el inmenso acervo teórico-político del marxismo original al que pertenece, por ejemplo, el propio Gramsci, tan presente entre los populistas. Así, Íñigo Errejón utiliza una dicotomía falaz que sintetiza en el prólogo de Contra el elitismo. Gramsci: manual de eso (Ariel, 2018) de Maite Larrauri y Dolores Sánchez. Estaríamos obligados a escoger entre el determinismo economicista y la estrategia de la hegemonía pero entendida desde una perspectiva populista. Sin embargo, la superación del economicismo no nos obliga a romper con el análisis de las relaciones sociales desde una perspectiva (marxista) de clase. Éste sigue siendo imprescindible tanto para entender los procesos políticos como para armar un proyecto transformador. Renunciar a él partiendo de una crítica justificada al economicismo sería caer en otra simplificación: la disolución de la realidad social de cualquier amarre socioeconómico.
¿Quién es pueblo?
Desde la izquierda se suele criticar el concepto de pueblo por «interclasista». Sin embargo, esta es una crítica vaga, pues todos los «bloques históricos» de todas las revoluciones socialistas han sido interclasistas en sentido estricto, con un papel fundamental del campesinado. La obra y la praxis del propio Gramsci están atravesadas por el intento de articular una alianza entre la clase obrera industrial y el campesinado, imprescindible como puso de manifiesto la derrota consejista. De la misma manera, el italiano desarrolla el concepto de bloque histórico desde un análisis de clase de los bloques dominantes, con especial detenimiento en el Risorgimento. Es aquí donde se manifiesta una de las grandes limitaciones del populismo: la indefinición del sujeto, en este caso del pueblo.
Al romper con cualquier amarre socioeconómico la realidad social ya no está compuesta por clases sociales en disputa, sino por una masa amorfa a disputar y a construir a través del discurso. Esto acaba produciendo una especie de tablero abstracto en el que es imposible definir quiénes son o deberían ser el pueblo: ¿los peones, las torres, todas las piezas de un mismo color? En la izquierda debemos entender que la construcción de un proyecto político es más complejo que antaño, pues entre otras cosas la «cuestión de clase» ya no consiste simplemente en la alianza entre la clase obrera fabril y el campesinado pobre. Sin embargo, la complejidad social en general y de la clase obrera en particular no puede servir de coartada para pasar, de nuevo, a su simplificación opuesta.
Lógicamente, para los teóricos del populismo la indefinición no es una traba sino una virtud. Y lo cierto es que temporalmente es fácil que así sea, pues al no haber relación entre significados y referentes todo es accesorio, circunstancial, de ahí que un mismo discurso pueda ser desarrollado desde posiciones radicalmente contrarias y con objetivos radicalmente opuestos.
¿Quién «construye» el pueblo?
Esta es quizá la pregunta más peliaguda. Teniendo en cuenta que el pueblo es una masa indefinida, no «preestablecida» de antemano, no queda más remedio que construirlo desde arriba. Lo que no queda tan claro es quién es el sujeto «articulante»: ¿todos, nadie, un grupo selecto de personas inteligentes, una vanguardia? Difícil esto último si tenemos en cuenta que no existen las clases o, en el mejor de los casos, su existencia no representa ni mucho menos la centralidad de la contienda política. Sea como fuere, la construcción del pueblo desde arriba difícilmente puede desprenderse de connotaciones elitistas.
Este es uno de los puntos donde se puede apreciar con más nitidez la ruptura del populismo con Gramsci (recordemos el título del libro prologada por Íñigo Errejón). Para el italiano, los intelectuales orgánicos debían surgir de la clase trabajadora y mantenerse en contacto permanente con ella. De la misma manera, la propia organización política como «intelectual colectivo» debía acabar con la separación entre dirigentes-sabios y dirigidos-sencillos tan típica de las organizaciones eclesiásticas. Y, quizá más importante, era la propia clase trabajadora la que debía convertirse en dirigente a través de la auto-organización y la democracia participativa. Tiene sentido, pues la conexión con el sentido común existente era imprescindible, pero para elevarlo en la construcción de una cultura y de una visión del mundo propias. Solo así las clases subalternas dejarían de serlo, lo que implicaba la extensión política desde el asentamiento en la cotidianidad de toda la sociedad civil.
La construcción del pueblo solo puede entenderse desde el idealismo, en este caso discursivo. Si antes era Dios (la idea) el que creaba al hombre (la materia), ahora es el discurso el que crea al sujeto. Desde esta perspectiva, sería imposible entender el desarrollo de la historia, de las revoluciones y de prácticamente cualquier proceso político. ¿O acaso la historia es la historia de la lucha de discursos?
Otras implicaciones de romper con los análisis de clase
Todas las reflexiones teóricas tienen implicaciones políticas prácticas y concretas. Hay que recordarlo especialmente en aquellos momentos en los que las reflexiones profundas o son despreciadas o simplemente no son tenidas en cuenta. Las propuestas en torno a la construcción del pueblo tienen sentido porque están enmarcadas en análisis más amplios que, a su vez, tienen diversas consecuencias. Por cuestiones de tiempo y espacio tan solo me referiré brevemente a las relacionadas con la hegemonía y el Estado.
La ruptura con el análisis materialista tiene su traducción coherente no solo en lo relacionado con la construcción del pueblo. Antes hablábamos de la disolución de realidad social en una especie de tablero abstracto a disputar discursivamente. Esto tiene sentido partiendo de una autonomía prácticamente total de lo político y de lo ideológico que obvia cuestiones de raíz ineludibles. Valga la simplificación: ¿cómo se puede derrotar a un poder materialmente constituido en más de 8.000 pueblos a través, por ejemplo, de redes clientelares? El discurso y la comunicación merecen un estudio minucioso, así como todo lo relacionado con el proceso mediático-ideológico-cultural. Sin embargo, no se pueden obviar la naturaleza de clase y la importancia de los anclajes materiales del Estado. Si se cayera en este error, el choque contra un muro férreo solo generaría desmoralización y una dinámica imparable de adaptación a lo que hay: nunca seríamos lo suficientemente parecidos al pueblo o incluso a sus representantes exitosos.
Por una parte, se hace una lectura restringida del propio concepto de Estado, simplificándolo como el conjunto de instituciones. Así pues, sería una cosa o más bien un conjunto de cosas. El izquierdismo parte de un análisis parecido, pero al asumir su intrínseca naturaleza de clase opta por «tomarlo» y destruirlo. El populismo, por otra parte, desatiende su naturaleza de clase y lo dota de una cierta neutralidad, por lo que el objetivo es tomarlo y ponerlo –ésta vez ya sí– al servicio del pueblo. Por una parte, el primero olvida que el Estado también es el complejo descentralizado y difuso que conforma la sociedad civil y, por otra, el segundo incurre en una lógica institucionalista.
No es casualidad que el populismo caiga en errores muy parecidos a los cometidos por el eurocomunismo en los años sesenta. En el fondo se encuentra una visión tamizada del concepto de hegemonía. Ésta ya no sería tanto una relación dialéctica entre el consentimiento y la coerción con un anclaje económico como la capacidad para conquistar consenso. Si el eurocomunismo volvía a una versión renovada del gradualismo reformista encerrando la hegemonía en la dimensión institucionalista, el populismo hace lo propio en la dimensión discursiva con similares fines institucionalistas. La hegemonía queda reducida a consenso y éste se mide en clave electoral e institucional, por lo que el objetivo es aumentar la cuota institucional y lo demás se convierte en un lastre del que desprenderse.
La ruptura con el análisis materialista que da coherencia a lo demás se produce precisamente aquí, en una visión determinada del concepto de hegemonía que armoniza estratégicamente la propuesta populista. Sin embargo, podemos afirmar sin vacilación de ninguna índole que dicha visión no es en absoluto una «evolución natural» de aquel dirigente comunista italiano que hacía de la verdad toda una propuesta política, más tarde sintetizada por Manuel Sacristán como la coherencia entre el decir y el hacer.